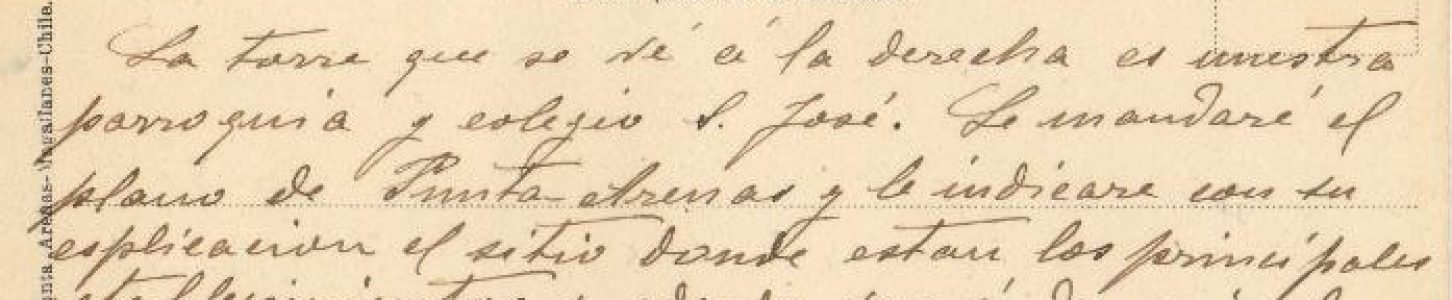(Publicada originalmente el 11 de marzo de 2015, ésta es una de esas columnas de opinión que, como los vinos de guarda, con el transcurrir de los años -aquí casi 8- envejecen ganando en sabor. Es decir, perfectamente se podría haber escrito hoy).
No nos quedemos en lo puntual. En el caso. Porque si optamos por esa mirada, lo más probable es que rasguemos vestiduras, califiquemos de inauditos los hechos y nos transformemos en cómplices de la parafernalia que suele acompañar cualquier noticia que nos conmociona. Pero a la vuelta de la esquina, cuando la agenda mediática necesite renovarse, el suceso que tanto interés despertó acabará por atenuarse, incluso desaparecer. Y, así, en un par de meses, algo nos acordaremos, sin embargo nunca lo suficiente. Y, muchas veces, nada.
Por eso más allá de los casos, lo importante es ir al fondo en busca del significado de las cosas, de lo no evidente. Dejemos que la justicia realice su trabajo; que fije plazos para investigar; que las partes expongan sus argumentos acusatorios y de defensa. No hagamos de eso un circo. Nos guste o no, es de justicia el principio de inocencia.
Eso, en lo general, como declaratoria prima de lo puntual, del caso a caso. Sin embargo, en este tránsito hacia el fondo del asunto, en búsqueda de lo se está queriendo decir, pero no resulta evidente, y que se debe entender, descubrir e interpretar, lo primero a señalar es que, parafraseando a Neruda, nosotros, los de antes, ya no somos los mismos: hemos perdido la inocencia. No en el sentido legal, sino de candidez.
Esta inocencia nos vestía de santos, sin serlos. Veíamos la corrupción y el aprovechamiento de los espacios de poder como una lacra de otros, ajena a nuestra idiosincrasia tan republicana, tan prístina. Nuestro mayor orgullo, ese lugar común repetido hasta el cansancio en esas conversaciones de vereda en los barrios: a la policía en Chile no se la puede coimear. No como en Argentina o México. A los carabineros nunca… casi nunca.
El nuestro es un país ordenadito, repetía la gente. Pero en el fondo, se intuía que no era tan así; que la tendencia a la trampa está en el ADN socio-individual. No de todos, por supuesto, pero sí de varios amparados en la inocencia de la mayoría ciudadana. Pero mejor hacerle el leso; o dicho de otra forma, hacerlos lesos: démosles pan y circo; que sus sospechas se diluyan en las aguas del espectáculo. Vivamos en hipocresía.
Esta pérdida de inocencia fue cruda y brutal. No porque se produjera de un día para otro (nada sucede en un santiamén). Siempre existen señales, indicios, lucecitas que se prenden. Brutal, como una violación; un golpe directo al mentón de la democracia, por el abuso de poder, por el aprovechamiento de algunos de las granjerías de un cargo público o de las relaciones que se tejen de la mano del dinero, que, como un furúnculo, crece desmedidamente en los círculos (cerrados, como es un círculo) de la alta sociedad y la política, alimentándose de ambición desmedida.
Ahora todos sabemos que eso siempre se había hecho. Pero no reaccionábamos. Una empresa, para rebajar impuestos a las utilidades, le pide a alguien -no a cualquiera, por supuesto- que haga un boleta por un supuesto servicio que costó, digamos, $20 millones. No recibirá esa cantidad, pero sí el 10 por ciento de eso en la próxima declaración de renta. Nada de mal por un trabajo inexistente. O la pareja de un empresario o empresaria que se pasea por las calles de la ciudad haciendo cualquier cosa, menos trabajar, con la camioneta inscrita a nombre de la empresa para rebajar IVA. O un político beneficiará con recursos del Estado a un pariente o a sí mismo.
Hoy todos alegan inocencia. Refugiados en el principio de inocencia, pueden hacerlo. Pero al resto, aquél que suma peso a peso, día a día, calculando cómo llegar a fin de mes, sin ninguna posibilidad de darse un gustito, de sacarle una puntita al sueldo, ese resto que es mayoría, al que pensaron estúpido (y que, es cierto, pecó de tal), tiene ahora en sus manos el principio de la honestidad, a la larga más importante que el dinero y el poder, el mismo con que, en su debido momento, pasará la cuenta.